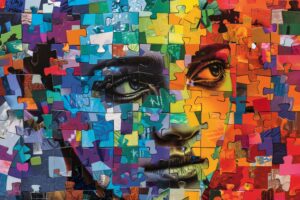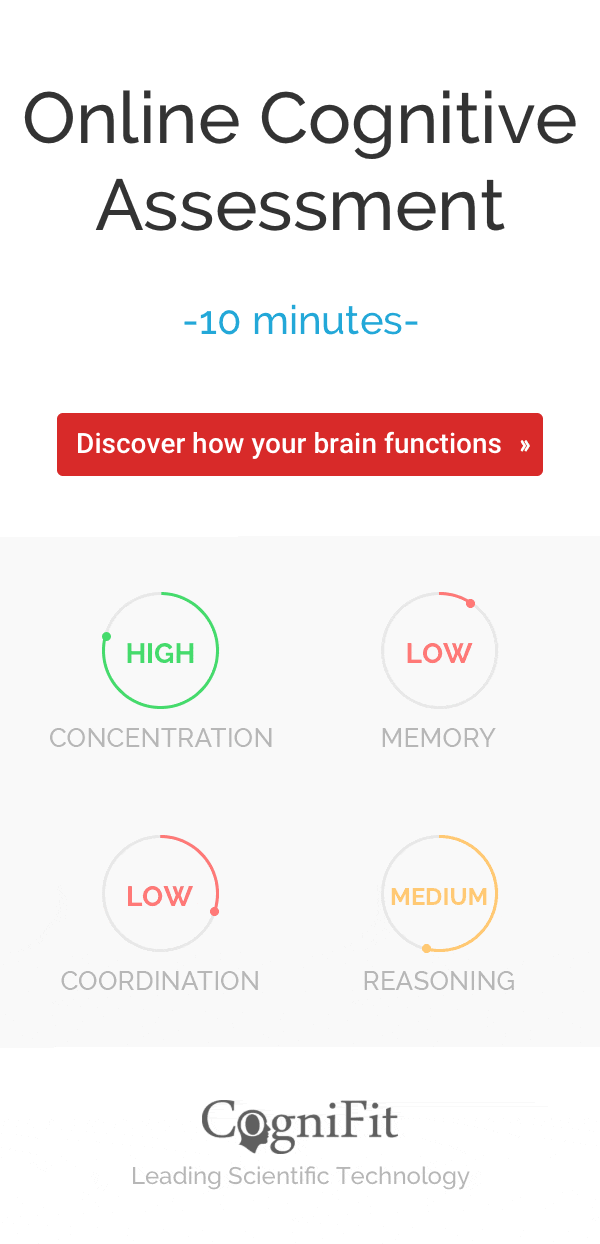Neurocientíficos descubren neuronas de la memoria emocional, clave de la empatía en animales y humanos
Un estudio pionero ha revelado un mecanismo cerebral específico en la corteza prefrontal que determina cómo responden los animales a las emociones de los demás en función de sus propias experiencias pasadas. Este descubrimiento destaca el papel de las neuronas del factor liberador de corticotropina (CRF) como “células de la memoria emocional”, capaces de modular las respuestas empáticas. Los hallazgos abren el camino a nuevos tratamientos de condiciones como el trastorno de estrés postraumático, el autismo y la esquizofrenia.

Nota: Este artículo tiene fines informativos y educativos. Resume investigaciones científicas en un lenguaje accesible para un público amplio y no es un comunicado de prensa científico oficial.
El estudio: ¿Quién, qué y cómo?
Según informa Neuroscience News , el estudio ha sido realizado por la unidad de investigación Genética de la Cognición, dirigida por Francesco Papaleo del Istituto Italiano di Tecnologia (IIT – Instituto Italiano de Tecnología) en colaboración con el IRCCS Ospedale Policlinico San Martino de Génova. Federica Maltese, investigadora del Centro Nacional de Investigación (CNR) de Milán, fue la primera autora. Sus hallazgos se publicaron en la prestigiosa revista Nature Neuroscience.
Objetivos y métodos del estudio
El objetivo principal de la investigación era estudiar cómo los animales reconocen y responden a las emociones de los demás, sobre todo cuando éstas reflejan sus propias experiencias pasadas.
Para conseguirlo, el equipo empleó:
- Pruebas preclínicas: Se realizaron experimentos conductuales para observar las respuestas de los animales a estímulos socioemocionales. Para ello, se les exponía a situaciones en las que otro animal mostraba signos de estrés o angustia.
- Técnicas de imagen cerebral: Se utilizaron métodos avanzados de obtención de imágenes para localizar la actividad neuronal en la corteza prefrontal durante estas interacciones.
- Manipulación genética: Los investigadores manipularon las neuronas productoras de CRF para observar cambios en el comportamiento empático, asegurando un vínculo directo entre estas células y las respuestas emocionales.
- Comparaciones de control: Se incluyeron animales sin experiencias negativas previas como controles para demostrar la especificidad de la memoria emocional en la modulación de las respuestas.
Los investigadores compararon además estos resultados con estudios existentes en humanos para validar la conservación evolutiva de estos mecanismos.
Conclusiones clave en contexto
El estudio se basa en investigaciones psicológicas ya realizadas en humanos, que demuestran que las experiencias emocionales pasadas influyen mucho en nuestra forma de reaccionar ante los demás. Sin embargo, hasta ahora no estaban claros los mecanismos cerebrales de estas reacciones. Este estudio llena un vacío crítico al demostrar que los animales también pueden mostrar empatía en condiciones específicas, como cuando sus experiencias negativas pasadas coinciden con las de los demás.
Empatía en los animales
El estudio destaca que los animales muestran respuestas empáticas basadas en experiencias compartidas. Por ejemplo, en los experimentos se observó que las ratas que habían sufrido determinados factores de estrés en el pasado reaccionaban con mayor atención y signos de angustia cuando veían a otra rata pasar por una situación similar. Esto demuestra que los animales son capaces de reconocer y responder a los estados emocionales de los demás, siempre que esos estados coincidan con su propio pasado.
Sin embargo, algunos animales sociales, como los perros, pueden responder a la angustia humana incluso sin experimentar directamente un suceso similar. Estas reacciones se deben probablemente a su sensibilidad a las señales emocionales, los vínculos sociales y los comportamientos aprendidos. Esta capacidad refleja una forma de empatía más instintiva que cognitivamente compleja.
Esta capacidad de procesar las señales emocionales de los demás y actuar en consecuencia sugiere la existencia de un mecanismo profundamente arraigado que favorece la cohesión social en los grupos animales. El papel de las neuronas CRF como «células de memoria emocional» en los animales subraya las raíces evolutivas de la empatía.
Empatía en los humanos
Aunque el estudio se centró principalmente en los animales, las conclusiones tienen importantes implicaciones para los seres humanos, donde la empatía funciona a un nivel más complejo. A diferencia de los animales, los humanos pueden experimentar empatía incluso sin haber tenido una experiencia pasada directamente similar. Esta capacidad se basa en funciones cognitivas avanzadas como la imaginación, la integración de la memoria y el aprendizaje social.
Por ejemplo:
- Una persona que nunca ha sufrido una catástrofe natural puede sentir una profunda compasión por las víctimas de un terremoto imaginando el miedo y la pérdida que pueden sufrir.
- Del mismo modo, las personas pueden empatizar con emociones expresadas a través de historias o del arte, que se basan en procesos de pensamiento abstractos y simbólicos.
Sin embargo, las respuestas humanas a las emociones de los demás pueden variar enormemente. En algunos casos, los individuos pueden experimentar autoestrés, lo que provoca evitación o retraimiento en lugar de empatía. Por ejemplo:
- Una persona que recuerda sus propias experiencias traumáticas al ver a otra en apuros puede sentirse abrumada y evitar ofrecer apoyo.
- Por otra parte, algunos pueden compartimentar sus emociones, distanciándose del sufrimiento ajeno como mecanismo de afrontamiento.
Estas capacidades empáticas avanzadas y respuestas variadas permiten a los seres humanos desenvolverse en dinámicas sociales complejas, creando vínculos más profundos y gestionando al mismo tiempo sus propios límites emocionales. Esta complejidad es especialmente relevante para entender las alteraciones de la empatía en enfermedades como el TEPT o el autismo, en las que estos procesos de orden superior pueden estar alterados. Las neuronas CRF disfuncionales o los mecanismos relacionados podrían contribuir a estos problemas, afectando tanto a los aspectos emocionales como cognitivos de la empatía.
¿Qué hace único a este estudio?
Innovación en el enfoque
Aunque estudios anteriores han explorado la empatía en animales y humanos, esta investigación es la primera en señalar el mecanismo neuronal preciso en la corteza prefrontal responsable de modular las respuestas empáticas. El descubrimiento de que las neuronas CRF actúan como células de memoria emocional es un avance significativo en la comprensión de cómo la empatía se conserva biológicamente entre especies.
Factores de diferenciación
- Conservación de especies: El estudio demuestra que la empatía no es exclusivamente humana, sino un rasgo evolutivamente conservado.
- Especificidad neuronal: Al identificar las neuronas CRF como actores clave, la investigación proporciona una comprensión detallada de cómo se codifican y recuerdan las experiencias emocionales.
- Potencial terapéutico: A diferencia de estudios anteriores, este trabajo destaca objetivos procesables para el desarrollo de tratamientos para las condiciones psiquiátricas que implican la empatía deteriorada.
Conclusiones principales
- Las células de la memoria emocional existen. Las neuronas CRF de la corteza prefrontal funcionan como células de la memoria emocional, almacenando e influyendo en las respuestas a experiencias pasadas. Por ejemplo, un animal que ha experimentado un determinado factor estresante reacciona de forma diferente cuando observa a otro que experimenta el mismo factor estresante.
- La empatía requiere experiencias compartidas. Los animales sólo responden con empatía si su experiencia pasada coincide con el estado emocional observado. Por ejemplo, una rata que ha sufrido un estrés específico muestra angustia al ver a otra rata en la misma situación.
- Las regiones cerebrales impulsan la empatía. La corteza prefrontal desempeña un papel fundamental en el procesamiento socioemocional. Esta idea coincide con estudios en humanos, en los que la disfunción prefrontal está relacionada con trastornos del neurodesarrollo como el autismo y los trastornos psiquiátricos.
- Potencial para terapias específicas. El conocimiento de las neuronas CRF abre vías para terapias dirigidas al TEPT o el autismo. Por ejemplo, los tratamientos podrían centrarse en la regulación de estas neuronas para mejorar las respuestas empáticas o reducir la autodistensión.
- Implicaciones para otras especies. La conservación evolutiva de la empatía sugiere la existencia de mecanismos compartidos entre especies, lo que podría servir de base para estudios comparativos en neurociencia.
Empatía y habilidades cognitivas
Estos hallazgos permiten tender un puente entre el comportamiento animal y la cognición humana, demostrando que los mecanismos evolutivos de la empatía están vinculados a habilidades cognitivas como la memoria, el aprendizaje y la adaptabilidad. Aunque el estudio se centró principalmente en los animales, sus implicaciones se extienden a la comprensión de la empatía como proceso cognitivo y emocional en los seres humanos.
- Aprendizaje y adaptibilidad: Las neuronas CRF vinculan experiencias pasadas con estímulos presentes, lo que permite respuestas empáticas instintivas en animales y una comprensión social más compleja en humanos. Este mecanismo garantiza la supervivencia al permitir a los animales reaccionar adecuadamente a las señales sociales y ambientales. En los humanos, refleja una capacidad más compleja de empatizar basada en el reconocimiento de contextos emocionales familiares, como la identificación de la angustia en un amigo debido a experiencias previas similares. Esta investigación demuestra que los animales vinculan instintivamente experiencias emocionales pasadas con estímulos presentes a través de las neuronas CRF, permitiendo respuestas orientadas a la supervivencia. En los humanos, este mecanismo evoluciona hacia una capacidad más compleja de relacionarse con las experiencias de los demás, predecir comportamientos y coordinarse socialmente, lo que demuestra el valor evolutivo de la empatía.
- Integración de emoción y lógica: El estudio sugiere que las células de memoria emocional ayudan a tomar decisiones que son a la vez empáticas y estratégicamente beneficiosas, como ayudar a otros en apuros para reforzar los lazos sociales. Reconocer los estados emocionales de los demás ayuda a elaborar estrategias que optimizan la dinámica de grupo, como evitar conflictos o ayudar en situaciones de peligro.
- Desarrollo de la teoría de la mente: Mientras que los animales muestran comportamientos empáticos rudimentarios, los humanos aprovechan estos mecanismos para funciones cognitivas avanzadas como la teoría de la mente, lo que permite una comprensión más profunda de los estados mentales de los demás. Este estudio esclarece cómo los recuerdos emocionales actúan como base de esta función cognitiva avanzada.
- Patologías cognitivas: Las alteraciones de las funciones de las neuronas CRF pueden subyacer a dificultades cognitivas y emocionales en los seres humanos, como se observa en trastornos como el TEPT y el autismo, en los que la empatía y la regulación emocional están alteradas. Esta idea es vital para entender las enfermedades en las que las capacidades cognitivas y empáticas están entrelazadas, como el autismo o el TEPT.
Los resultados revelan una profunda conexión entre la empatía y las capacidades cognitivas. Las células de memoria emocional permiten procesar y recordar estados emocionales complejos, lo que subraya el papel de la memoria en la inteligencia socioemocional. Esto sugiere que la empatía no es sólo una habilidad emocional, sino también cognitiva, que requiere la integración de experiencias pasadas y estímulos presentes.
En los seres humanos, esta conexión puede explicar por qué los individuos con una memoria más fuerte suelen mostrar una mayor sensibilidad a las emociones de los demás. Por ejemplo:
- Las personas que recuerdan perfectamente acontecimientos estresantes del pasado pueden estar más atentas a situaciones de estrés similares en los demás, lo que conduce a un comportamiento de apoyo.
- Por el contrario, las personas con recuerdos fragmentados o reprimidos pueden tener dificultades para establecer conexiones empáticas y evitar por completo las situaciones socioemocionales.
Al subrayar estos vínculos, el estudio ofrece información sobre cómo las alteraciones cognitivas de la memoria o la regulación emocional pueden perturbar la empatía en los trastornos mentales.
Importancia para la ciencia, la medicina y la sociedad
Impacto científico
El estudio proporciona un esquema detallado de cómo se codifican las experiencias emocionales en el cerebro. Aislando el papel de las neuronas CRF, los investigadores pueden comprender mejor la base neural de la empatía y su importancia evolutiva.
Relevancia médica
El estudio es muy prometedor para el tratamiento de diversos trastornos caracterizados por el deterioro de la empatía. Afecciones como el TEPT, el autismo y la esquizofrenia podrían beneficiarse de terapias dirigidas a las neuronas CRF para modular las respuestas emocionales. Por ejemplo, podrían diseñarse medicamentos o terapias para recalibrar estas neuronas y restablecer el equilibrio en las interacciones socioemocionales.
Implicaciones sociales
Comprender las raíces biológicas de la empatía podría servir de base a programas educativos, prácticas laborales y normas sociales. Por ejemplo:
- Las escuelas podrían desarrollar planes de estudios que mejoren la alfabetización emocional enseñando a los niños a reconocer y responder a las emociones de los demás.
- Los centros de trabajo podrían fomentar un liderazgo empático formando a los directivos para que sean conscientes de cómo las experiencias pasadas condicionan sus interacciones con los compañeros.
- Las campañas de salud mental pueden utilizar estos hallazgos para ayudar a reducir los prejuicios contra los trastornos relacionados con la empatía y promover el diagnóstico y el tratamiento precoces.
Conclusiones
Esta investigación innovadora esclarece los mecanismos neuronales de la empatía, haciendo hincapié en el papel de la memoria emocional a la hora de dar forma a las respuestas hacia los demás. Al identificar las neuronas CRF como moduladores clave, el estudio colma lagunas en nuestra comprensión del procesamiento socioemocional y abre nuevas vías para la exploración científica y terapéutica. Estos hallazgos podrían revolucionar los enfoques de la salud mental, la educación y la cohesión social, demostrando la profunda importancia de la empatía tanto en los individuos como en la sociedad en general.
La información en este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento médico. Para obtener asesoramiento médico, consulta a tu médico.